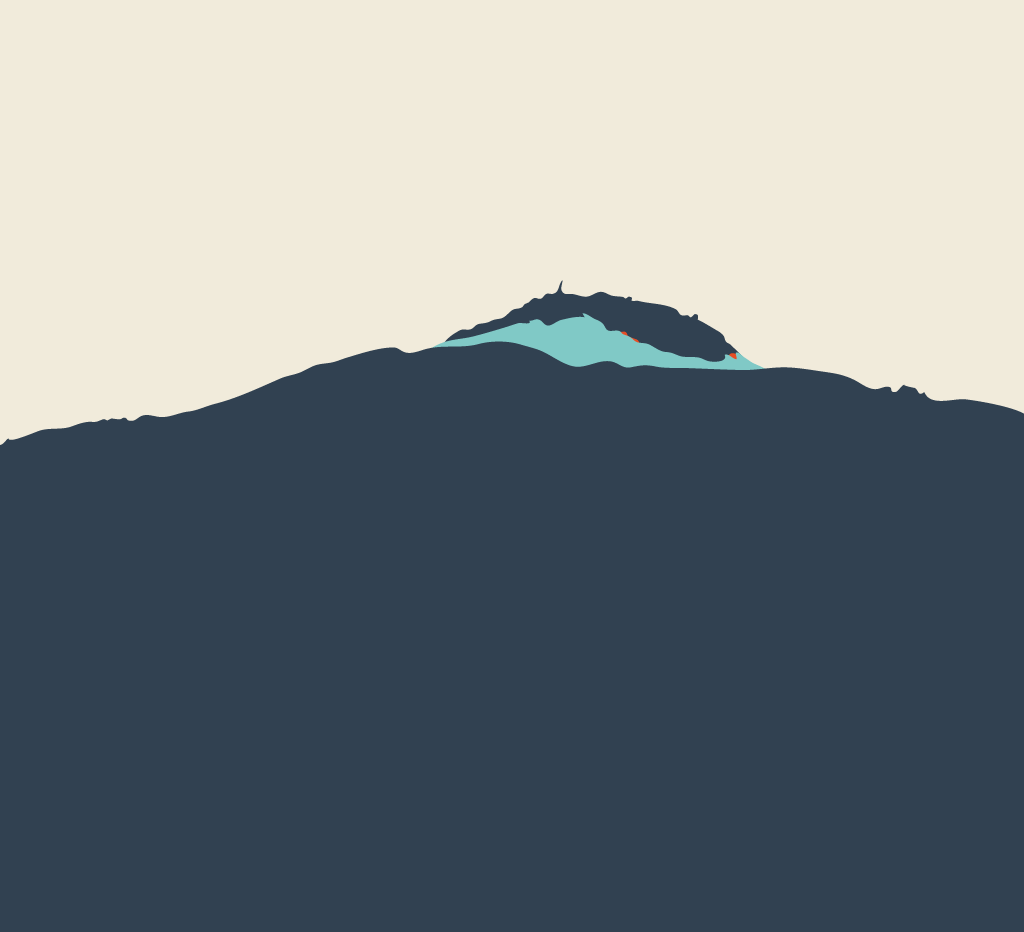
Medellín, modelo y lienzo
Entre los años 60 y 80, Medellín fue también escenario de los procesos de urbanización y transformación que se estaban viviendo en el resto del país. En dos décadas la capital antioqueña duplicó su población, pues recibió a miles de personas que venían del campo huyendo de la violencia o buscando trabajo en las grandes fábricas. Los campesinos que llegaban se iban instalando en la periferia. La ciudad, después de ocupar todo el valle se extendió hasta las montañas, donde se hacía cada vez más evidente la desigualdad económica y social, y se convirtieron en escenario de incontenibles oleadas de violencia en las que milicias urbanas, grupos paramilitares y carteles de narcotráfico se disputaban el control del territorio y se apropiaron de las funciones del estado.
Adolfo Bernal fue testigo de todos estos cambios. Cuando decir Medellín era decir miedo, droga, armas, bombas o sicarios, cuando Medellín era “innombrable”, este artista decide repetir por todos los medios posibles: Medellín, Medellín, Medellín. Era la palabra por sí sola, libre de asociaciones, de adjetivos, de mensajes ocultos. Era la palabra como imagen, como ícono. Era la palabra que se transportaba, sin un destino claro, por diferentes medios.

Intervención urbana con imágenes digitales de palabras reproducidas en pantallas de led. Avenida Oriental con La Playa, Parque El Poblado y Avenida Colombia con 70, Medellín. Fotografía: Carlos Tobón
Medellín, en forma de cartel, fue repartida por las calles del centro de la ciudad durante la IV Bienal de Arte de Medellín, que se realizó en 1981 con el patrocinio de empresas destacadas como Suramericana de Seguros, Fabricato, el Banco Comercial Antioqueño, Coltabaco y la Cámara de Comercio de Medellín. Medellín, en clave morse, se transmitió sin pausa por ondas radiales durante los cuatro días que duró el I Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano, organizado por el Museo de Arte Moderno de Medellín en ese mismo año. Los pitidos que conformaban el código de la ciudad se escucharon después en todas las cadenas radiales en el intermedio de un clásico Nacional-Medellín. Medellín, fundida en plomo, fue enterrada bajo tierra en las afueras del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, como parte de la exposición Palabra en el arte, realizada también en 1981. Para Bernal, estas obras no eran más que “un susurro urbano que te recordaba la ciudad”, como dijo en una entrevista para El Colombiano, el 12 de febrero del 2007.
Como un enamorado, que nombra una y otra vez a su amada, que grita su nombre al viento, que escribe su nombre en un muro o talla sus iniciales en los árboles, Adolfo Bernal definió a Medellín como “una de las ciudades más bonitas del mundo”. La recorrió de día y de noche y reconoció cada uno de sus puntos cardinales, pero la fascinación llegó cuando se encontró, en la Oficina de Desastres de la Alcaldía de Medellín, con una foto satelital en la que aparecía desnuda y de cuerpo entero. Entonces pudo apreciar cada uno de sus detalles.
La geografía y el acontecer de la ciudad fueron la fuente principal de inspiración de la obra de Adolfo Bernal. Pero esta no solo fue una musa posando sin ropa, sino que también su lienzo. El desarrollo industrial, comercial y el crecimiento de inseguridad hicieron que Medellín se volcara hacia lo privado, haciendo que el espacio público tuviera cada vez menos habitantes y más transeúntes. Aquellos lugares que la gente no miraba o en los que no se detenía eran intervenidos por el artista con señales que rompían la cotidianidad. Pero igual que las personas, las obras también estaban de paso, iban y venían al ritmo de la ciudad, se mezclaban en sus dinámicas. Cuando la ciudad es la sala de exposición, la obra sigue transformándose, construyéndose aunque ya esté expuesta.
El anonimato es otra de las características que Adolfo Bernal y otros artistas como Álvaro Posada, Victor Manrique y Gloria Posada, han tomado de la vida urbana. Las cosas pasan pero nadie sabe quién las hace. Y esta renuncia a la autoría por parte de los artistas permite que los espectadores tengan un rol más activo. Como señala Gloria Posada, “las intervenciones realizadas no le ‘imponen’ cosas al espacio y al ciudadano, sino que buscan establecer un diálogo, un sentido de pertenencia, una recíproca necesidad”.
Es precisamente en ese diálogo donde el arte, además, se convierte en un acto comunicativo. No solo el emisor y su mensaje son importantes, sino que quien lo recibe cumple un papel fundamental como intérprete y retroalimentador. Si bien Adolfo Bernal buscaba más generar un impacto sensorial que transmitir un mensaje, era el transeúnte que presenciaba su obra el que le daba un sentido a las señales que estaba recibiendo. Es por eso que, cuando lanzó desde un avión 200 mil volantes que decían “The end”, muchos de los espectadores pensaron que se anunciaba el fin del mundo y no el fin de una película (como pretendía el autor), pues ya se hacían frecuentes los sucesos trágicos en la ciudad y los ciudadanos tomaron el acontecimiento como una revelación de lo que vendría.
Más allá de sus intenciones, Adolfo Bernal logró generar desconcierto e inquietud con su forma particular de hacer arte, quizá alguna pausa en el ritmo acelerado de una ciudad en la que el tiempo es dinero. Con distintos materiales, en diferentes lugares y con diversos mecanismos buscó siempre dejar marcas en la “tacita e´plata”, que se fueron borrando con las lavadas.

